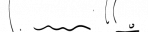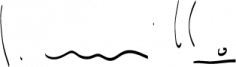Exposiciones
Jardín Imposible
EL JARDÍN DONDE HABITA LA PINTURA
Eso es lo que me pasa…
en el jardín, en donde se entreteje
lo perecedero con lo que dura.
Johann Wolfgang von Goethe, Las afinidades electivas, 1809
Desde una perspectiva posmoderna, la naturaleza se analiza como espacio sujeto a la construcción de discursos dispares, casi siempre centrados en aspectos sociales y económicos. Esto ha supuesto una quiebra importante en la concepción de nuestro entorno. La espacialidad ha perdido el ensimismamiento que el hombre ha ido heredando a lo largo de los siglos. Y tal ha sido este distanciamiento que, consecuentemente, ha significado que lo visual prevalezca sobre lo textual, cuando ambos planos deberían estar en equilibrio.
Este cambio progresivo ha determinado que los jardines concebidos en la Antigüedad y transmitidos a través de múltiples descripciones, refugios inaccesibles a extraños y porción de tierra acotada, los veamos como falsas ilusiones con las que se pretende participar de un paisaje. Un claro intento de trasvasar una imagen de la Naturaleza a un recinto vallado, el del jardín. Una imagen a la cual se le ha ido mermando toda su carga simbólica.
Como respuesta a esta realidad, para Lourdes Murillo el jardín es una compostura, una apariencia, una representación. O, quizá, todo a la vez. Es una porción de Naturaleza hecha paisaje, una metáfora sobre el hogar, una referencia vital. Esto es, pintar un origen para ilustrarlo y puntualizarlo a través de diversas consistencias, de gradaciones que van desde las más acuosas hasta las más etéreas y las más terrosas. Densidades y tonalidades se definen en una paleta de color y marcan cada una de las partes donde su jardín se divide en cuatro cuarteles: la tierra y su densidad, base sobre la que sustenta ese jardín imposible; el agua que lo nutre; la luz que lo ilumina y el amor por la Naturaleza que lo halaga. El color, pues, actúa como sugerencia, como una evocación con sus claros, con sus traslucientes atmosféricos, con sus oscuros en las aguas más recónditas, con los ocres para las arcillas o la volatilidad de las limaduras, con los destellos rojos como metáforas que hilvanan emociones ya pasadas que se vuelven nuevas floraciones. Todo ello con la idea de crear un ambiente propicio para la reflexión, «un vehículo de transmisión de pensamientos»1, un escenario del que se puede extraer el saber que nos ceden otras generaciones.
El jardín de Lourdes Murillo se asemeja, pues, a la imagen del propio mundo, a un universo en miniatura que no sabemos si quiere restaurar la Naturaleza y dejarla en su estado original o, por el contrario, y siguiendo la refinada tradición romana, pretende domesticarla para poner orden en ese desorden primitivo. Sea como fuere, existe un sentido de lo transitorio en su concepción, una transitoriedad que no sabemos si atiende a una percepción sensorial o a la catarsis de lo que se va o se desvanece. Quizá sea lo segundo. Quiere señalar en esta serie, según mi criterio, «el afecto infinito a todo lo que se va, a todo lo que se pierde»2. Pretende restablecer los límites, los márgenes, las formas, el argumento que abarca aquello que es ya invisible y sólo puede narrarse a través la pintura.
Y para esto, Lourdes Murillo nos presenta una doble propuesta que puede considerarse, por un lado, como un deseo al concebirlo como el lugar de crecimiento, como una alegoría de sí misma3, como «la isla ante el océano», según lo concibe Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos. Y, por otro lado, puede proyectarse como un anhelo cosmogónico al dividir la exposición, concebida como un universo, en cuatro partes. Basta observar cómo domifica4 una de sus obras, cómo parte la luz en las llamadas «casas», una partición que en la Antigüedad certificaba la relación de los seres humanos con su entorno5, con la propia Naturaleza. Lourdes Murillo presenta este tema para expresar sus vivencias en el jardín de su infancia y su primera juventud, en esa domus ‘casa’ que imagina irisada u opalescente para reflejar un tiempo y un espacio que aportaron calma y brillantez.
Quizá, no sea más que un paraíso que no sabemos ver con nuestros ojos, una escena en calma, un lugar en el que se guardan no sólo realidades materiales, sino también valores inhallables que se le han ido desdibujando de la memoria y Lourdes Murillo ahora pretende recomponerlos. Por esta razón, su jardín es un lugar donde la naturaleza pretende hacerse habitable6. Y, como Homero, nos presenta su particular Laertes, un espacio parco, casi moral al encarnar un profundo sentimiento de apego a un lugar. Lugar que Ulises cuidó con esmero7 y Lourdes Murillo nos lo descubre como un recuerdo en la memoria, allí donde habita la luz, casi como un acto simbólico de liberación. Sus lienzos son escudos contra la voracidad de un tiempo que todo lo asola, retrotrayéndose a esa niñez –ya mencionada– luminosa y añorada.
Este juego de lenguaje y de ideas pretende elaborar un discurso sobre las vivencias de los seres humanos; sobre el deseo de establecer un camino hacia sí misma; sobre el tiempo de aquí y ahora, el que le ha tocado vivir; sobre un universo ya desaparecido que podemos tachar de fascinación. Los cuadros son como sugestiones contrapuestas: la inocencia frente a la pesadumbre, la confianza frente al recelo, la luz frente a la sombra, lo perecedero frente a lo persistente, lo transitorio frente a lo trascendental. El jardín de Lourdes Murillo se nos presenta como un campo de batalla donde el mundo natural se enfrenta a la necesidad creada de controlar una porción de tierra y, a la par, parece que ambas cuestiones (mundo natural y necesidad de control) se buscan con la idea de fundirse en una sola. De ahí, esa seducción llena de paradojas que parecen ser compatibles en sus jardines. La pintora no cae en el afán de eludir ese lugar como refugio ni huye de su orden simbólico. Todo lo contrario: su presencia la lleva a explorar su jardín como una alegoría.
Lourdes Murilo evoca su edén a través de una imagen, de un fragmento de Naturaleza al que transfigura en algo esencial para ella. Construye un discurso con apreciaciones casi filosóficas en el que se entreveran el deseo, lo soñado, la belleza y el recuerdo; un universo invocado desde la pintura que nos acerca a la idea del paraíso como «un lugar en el que la Naturaleza se ofrecía como un jardín habitable»8. Nicolás María Rubió y Tudurí hablaba de la cristalización de aquel deseo de poseer «vergeles» o «islas de paz», que no son sino nostalgias de un tiempo ya pasado, un paraíso perdido, una naturaleza imaginada que sólo habita en sus cuadros; una metáfora sobre su niñez y adolescencia; una visión fragmentada que perfila trazos de una vida, imágenes que los vincula a esa mirada que pretende rescatarla de la amnesia. Hace del jardín no un espectáculo, sino un entorno. Y en esa línea, su jardín no es más que una identificación que se ancla en un espacio, los lienzos, y atiende a un ceremonial, la memoria.
De ahí que los cuadros se conciban como superficies donde los colores se suceden en temas bien diferenciados, tonalidades que se muestran en todo su esplendor para crear un espacio que podemos denominar «reticular» en el que se mezcla la composición de los espacios con su propia descomposición. Estas obras pueden verse como una incesante búsqueda de una estructura que les otorgue ser jardines reales que se van recomponiendo y sucediendo en variaciones que atienden a conceptos como la luz, el aire, la tierra y el amor a la Naturaleza. Así, tenemos los verdes germinales, los azules acuosos, los ocres (que nos remiten a la tierra cuando son densos y volátiles cuando pretenden mostrar limaduras), los rojos o naranjas como si de floraciones se tratara… Con todas estas gamas, Lourdes Murillo capta diferentes orografías, vistas áreas, jardines, acequias… que se van organizando en la superficie de los lienzos y parecen confluir en esa «sobrerreflexión» que señala Jean–François Lyotard al hablar del origen, de la morfogénesis. O, aplicado a su obra, cuando habla de su infancia y adolescencia con el objetivo de conservar una noción imborrable, una irrupción en el presente que deja entrever un tiempo intenso donde se hunden, quizá, aquellos momentos felices que Lourdes Murillo vivió, una época que ella transforma en un «mundo por dentro»9. Un mundo que resurge de nuevo, una búsqueda de lo inacabable y a la que se da visibilidad.
Todo un homenaje a la pintura al jugar con un jardín físicamente real al que dota de códigos que ella misma se impone y nombra: alberca celaje, nocturno, verdín, umbría, arrebol, paseo, sendero, parterre… Se trata de un mundo extremadamente intuitivo que tuvo un final, un desenlace liberador porque poner fin no es para Lourdes Murillo más que una forma extrema de amor en la que no existe el olvido. Más bien todo lo contario, ese jardín recreado en su pintura es donde nada parece olvidarse: aquel paraíso nunca desapareció de su mente y a nosotros nos toca ver los secretos que guarda. Con ello, Lourdes Murillo nos abre su hortus, su porción de tierra acotada, su refugio infranqueable hasta hoy, para que podamos entrar en algo tan privado y personal como es un jardín, siguiendo a Santiago Beruete, repleto de saberes y pensamientos. Y lo hace como mujer, como protagonista de momentos vividos fuertemente a través de una devoción hacia su jardín, metáfora de todo el universo y de todo lo que se relaciona con sus sentimientos.
1 BERUETE, S., Jardinosofía: Una historia filosófica de los jardines, Turner, Madrid, 2016, p. 17.
2 MITA, M., Psicología social del Japón moderno, El Colegio de México, 1996, p. 173.
3 AEPPLI, E., Les rêves et leur interpretation, Payot, París, 1951, pp. 282-283.
4 BERUETE, S., Jardinosofía: Una historia filosófica de los jardines, Turner, Madrid, 2016, p. 17.
5 FILBEY, J., Cartas astrales, Edaf, Madrid, 1983.
6 RUBIÓ Y TUDURÍ, N. M., Del paraíso al jardín latino, Tusquets, Barcelona, 1981, p. 23.
7 HOMERO, Odisea. Editorial Gredos, Madrid, 1993, Canto XXIV, 205-344, pp. 484-485.
8 RUBIÓ Y TUDURÍ, N. M., Del Paraíso al jardín latino, Tusquets, Barcelona, 1981.
9 LYOTARD, J-F., Discurso, Figura, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, pp. 69 y ss.