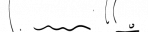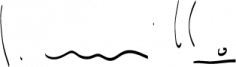instalaciones
Las Fuentes de Grandson
Las Fuentes de Grandson
Si existe alguien que pueda temporalizar la desafección que el ser humano está sufriendo en estos tiempos de constantes cambios, estos son los artistas. Y una de las maneras de hacerlo es a través de enlazarnos con nuestro origen, recurrir al agua; el agua como elemento que explore todos sus significados, sean místico, emotivo, especulativo o placentero. Una gran alegoría plástica del conocimiento en el que «el agua es una materia que por todas partes vemos nacer y crecer. La fuente es un nacimiento irresistible, un nacimiento continuo»[1], un océano supremo. Pero, para poner imágenes a esta reflexión no se puede recurrir a simples juegos formales, sino que hace falta ajustarlas a la trama que pretende relatarse. En el caso de Lourdes Murillo se nos remite a la idea del agua viva, algo más allá de un medio que satisfaga las necesidades de nuestra sed.
Su propuesta está relacionada con el término clásico de fons et origo, con el arquetipo de la propia existencia. Sabe que en cualquier entramado cultural, sea la cosmogonía, el mito, el rito o la iconografía, el agua es el fundamento de todas las formas y, a la vez, sustenta el acto de la creación. Es aquí donde Lourdes Murillo insiste al proponernos en esta exposición la noción de «inmensidad», de océano, de lo informal, aquella creencia del Popol Wuh donde «no había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio»[2]. El agua como germen de los gérmenes. Y también nos proyecta cierta melancolía que, quizá, tenga algo que lo relaciona con esa nostalgia que Julio Llamazares describía con maestría, en su novela titulada Distintas formas de mirar el agua, y enseñarnos que son infinitas las maneras con las que la expresamos.
Dentro de esas maneras de mirar el agua están la memoria, las leyendas y el legado mítico y teogónico de antiguas civilizaciones, las cicatrices que dejan las secas, los lugares donde un día el agua los habitó… Y es donde Lourdes Murillo quiere exactamente que nos situemos. Que nos coloquemos ahí para preguntarnos ¿quién es el agua?, ¿qué es el agua?, ¿vida?, ¿cosmos?, ¿energía?, ¿nosotros mismos? Quizá, sea todo a la vez.

Para responder a estas cuestiones, Lourdes Murillo, más que recrear una serie de objetos acotados en un espacio e inspirados en el agua del Lago Neuchâtel, se siente fascinada por las ramificaciones geométricas que irradia este lago en su entorno; derivaciones que expresan, sin que quepa duda, un cambio, una metamorfosis. Se siente atraída por la energía que se desprende, el movimiento que emana de las formas y la respuesta que el observador tenga de todo ello. Sigue, en ese sentido, la tradición medieval de trabajar sobre el simbolismo que el agua tiene, tanto en su estado salvaje como en el domesticado, aunque es consciente de que estamos irremediablemente unidos a ella desde nuestro origen.
Este nexo se establece cuando le otorgamos diferentes personalidades que se materializan en lagos, ríos, fuentes o en antropomorfismos al asemejarla a imágenes concretas, como las ninfas, las náyades, las nereidas, las ondinas o, más allá, cargándolas de poderes inmateriales, como son los curativos, las aguas benditas o las festividades que se han generado en torno a su presencia. De hecho, Como fuente serena viene a reflejar este carácter que es a la par material e inmaterial. Así, en el más puro estilo heraclitiano de Luis Cernuda, nos revela el paso del tiempo y la inconstancia de nuestra presencia incapaz de atrapar ese tiempo[3], a lo que añade la nostalgia lorquina –como si de una canción infantil se tratara– de lo que fue una infancia feliz que se transforma en un presente trágico. Y estos dos pasajes se personifican en las gotas de agua hecha con tela que, al salpicar y caer, nacen y muere en un mismo instante a los pies de la fuente. Un campo semántico en el que esas mismas gotas conforman una especie de lenguaje que nos avisa sobre la indivisibilidad del agua, sobre sus formas diversas, sobre la memoria que pueden encerrar en cada una de ellas.
Y de Federico García Lorca a Francisco de Goya, quien sigue iluminándolo todo. Aquel 20 de diciembre de 1825, con casi con ochenta años, el pintor, en su exilio de Burdeos, escribió a Joaquín María Ferrer en estos términos: «Agradézcame usted mucho estas malas letras, porque ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero, todo me falta, y solo la voluntad me sobra». Y con esta fuerza voluntariosa se configuró un cuaderno de dibujo, hoy desmembrado y, como señala Lourdes Murillo, como «un esqueleto de una ballena varada». Pero esta varación de Goya, este dejar en dique seco fuera de las aguas marinas, puede reportar beneficios insospechados a pesar de la muerte que entraña tal acción. Pero, quizá, haya que fijarse en que «una ballena muerta era un golpe de suerte; proporcionaba generosas reservas de comida y grasa; tendones para coser la ropa y elaborar líneas de pesca; y huesos para hacer casas, muebles, herramientas, armas y botes»[4]. Y Solo la voluntad me sobra nos da la oportunidad de beber de una fuente inagotable para ilustrarnos, para contemplar una espontaneidad aparente que nos muestra con crudeza nuestra condición humana. Los dibujos de Francisco de Goya y la ballena varada nos remiten a la creencia oriental de considerar a este animal como guía de las barcas en el mar y como salvación de los náufragos. Por ello estos dibujos desunidos no son sino una metáfora más de la memoria: si la voluntad no existiese, sólo quedarían el silencio, el vacío y la soledad de unos dibujos y un pensamiento. Y Francisco de Goya, tomando el papel de faro, se transforma en río que fluye para que el agua no se evapore ni seque. Lourdes Murillo con este homenaje no pretende nada más que esa tensión superficial del agua –la propia de Goya– exista, que su relato navegue con toda la fuerza posible, que haya movimiento porque la quietud engendra nada más que vacío.

Frente al vacío, la inmensidad resumida en siete monosílabos femeninos colocados en un orden que relata la vida en las aguas marinas. De esta masa enorme y fluida se extrae la sal que produce insatisfacción al generarnos sed. La sed necesita un bálsamo tranquilizante para aplacarla, algún empuje que calme esa intranquilidad y el agua es el remedio; agua que precisa de la luz para generar vida y, a su vez, precisa de unas leyes que nos contengan y protejan, que fomenten el dinamismo de la vida, simbolizado en la palabra mar, y aporten serenidad –o paz–y, como en la novela de Hiromi Kawakami, De pronto oigo la voz del agua, esa voz nos ayude a vivir a pesar de cualquier desastre.

De este entramado que va colmando el vacío surge la dualidad ancestral de dos astros, la luna y el sol, la tiniebla y la luz. Lo femenino y lo masculino representado en el oro y la plata filosofal, en opuestos que desembocan de nuevo en Luis Cernuda, en ese dilema de «realidad y deseo»; deseo que nos enfrenta con la realidad, nos pone delante la propia existencia, pasajera e incompleta, y lo compara con ese anhelo que es perenne e impecable. Y en este ir y venir nos vamos frustrando al no poder alcanzar nuestras realidades y permanecer siempre entre el blanco y el negro, entre dos polos reflejados en una seriación de lienzos que representan el cielo y la tierra, entre rotación y traslación, entre los ciclos cálidos y fríos que intentan atravesar la línea que les divide para imponerse unos a otro.
Una frontera que se domifica en una serie de partes o casas que fragmentan el cielo reflejado en el agua de una fuente; casas, denominadas así, que contienen determinadas posiciones en las que la línea del ecuador marca el equinoccio; época en las que las capas de agua recuperan su densidad mezclándose de nuevo y abriéndose en esas nubes que se reflejan en un espejo imaginado por Lourdes Murillo y son las responsables de la lluvia. Es también el tiempo de las mareas vivas, cuando la atracción gravitatoria de la luna y el sol se suman, volviendo nuestra mirada de espectadores a la dualidad arriba descrita.
Una lluvia que surte a los manantiales y los llena; y de los manantiales a las fuentes donde Lourdes Murillo sobrescribe textos de Gustave Flaubert, de Álvaro Valverde, de Paul Éluard, de Anne Barratin, de Novalis, de Philippe Desportes y de Miguel de Cervantes. Escritos que aluden a distintas miradas sobre el agua, como nuestra condición temporal de la que habla Flaubert si no bebemos de ella; del flujo constante que Álvaro Valverde nos propone como principio de la regeneración; como el agua que se mueve de Paul Éluard y hace referencia al agua viva o fuente de vida; como la ilusión de Anne Barratin reflejo de esa necesidad que tenemos de conocimiento que nos conduce a la perfección y deriva en la memoria, siguiendo la mitología griega, en ese lugar sagrado del saber.
Una perspectiva esta última que coincide con Jorge Luis Borges al considerar las fuentes como «locus», como memoria de los lugares urbanos de Suiza; ciudades que añoran ser siempre Los Alpes al reproducir en sus construcciones las cascadas; ser la imagen del alma, el origen, según Carl Jung, de la vida. Una imagen de liberación en el pensamiento de Novalis al establecer un nexo entre el interior de la montaña, el agua y la alberca; una fuga que nos exime del peso de lo material para sublimar una realidad espiritual.
Lugares que Lourdes Murillo nubla con el movimiento del agua como si de una textura suave y traslúcida se tratara, como de un filtro, de una densidad, de una marca óptica, como un diafragma, un iris de nuestra mirada que hace perder intencionadamente parte de los mensajes emitidos con la finalidad de dar rienda a nuestra propia imaginación. Pretende hacernos partícipes de esa ilusión, de ese embeleco que fue la Ínsula de Barataria, lejos del mar, y situarnos en un meandro del río Ebro en su confluencia con el Jalón. Y con ese enredo cervantino, Lourdes Murillo nos pone de nuevo ante el espejo con esta paremia («desta agua no beberé»), ante esta filosofía espontánea que nos advierte sobre la necesidad de no decir nunca nada a algo porque puede suceder en el presente o el futuro, porque el agua en su movimiento distorsiona nuestra perspectiva.

De este modo, los historiadores de arte creemos que más allá de los objetos presentados en la exposición, titulada Il faut toujours dire, fontaines, je boirai de ton eau, existen una serie de relaciones que articulan, dan vida y significado a través de determinadas semejanzas, de la unión de un mundo material con el natural. Y esto es lo que se pretende, quizá, con esta muestra suiza. Y, quizá, también nosotros, historiadores, perdemos la objetivad a tenor de desatinos y deducciones subjetivas que nos conducen a impresiones que desembocan en un no-histórico del tiempo que ha de hacer pensar a quien observe la obra de Lourdes Murillo. Una obra cuya radiografía tiene una doble imagen, la superficial que vemos y responde a un criterio estético, y otra más profunda que obedece a su perseverancia y su propia intimidad.
Javier Cano Ramos